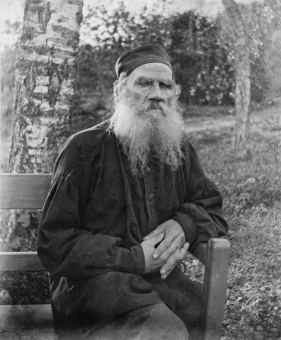La cura de la malaria. Y al fin, África.
[Continuando con los factores indispensables para el desarrollo del imperialismo del siglo XIX hay que señalar el avance científico por excelencia: la cura de la malaria].
Las costas del continente africano se conocían ya desde siglos atrás pero el interior no había sido explorado por los europeos. Todo contacto con el interior se hacía mediante africanos; planear adentrarse en la gran meseta significaba sortear cataratas y manglares con poco más que una piragua, a pie y con animales que morían alicaídos de lo que los zulús llamaban n’gana.
La enfermedad era el mayor obstáculo que los occidentales encontraban en África; una grandísima mayoría de los hombres que se aventuraban a la conquista del interior sucumbían al embate de la malaria, y la mosca tsé-tsé propagaba la tripanosomiasis —o nagana — también conocida como «enfermedad del sueño» entre animales y ganado.
¿Qué incitaba entonces a explorarlo?
Las perspectivas de negocio que auguraba el barco de vapor habían llevado ya a los fabricantes de vapores, los hermanos Laird, a fundar en el río Níger la «African Inland Commercial Company» en 1832. Las posibilidades de investigación que África proporcionaba a la ciencia tampoco fueron pasadas por alto por la burguesía adinerada de la época. Ni por supuesto, la oportunidad de acercar la religión occidental a los africanos mediante las misiones.
Con todo, todos estos exploradores, comerciantes y misioneros siguieron muriendo por enfermedad hasta que la probabilidad de encontrar una explicación científica a la elevada mortalidad se impuso a las arcaicas moralinas de épocas anteriores. Estudios sobre la salud de tropas militares parecían concluir que la causa debía de ser una enfermedad que se manifestaba con fiebres.
Pero no era una sino varias las enfermedades que las causaban: disentería, fiebre amarilla, tifus. Y la malaria.
La malaria causada por el protozoo Plasmodium vivax era la variante menos virulenta, responsable de fiebres intermitentes y debilidad general. Los africanos que conseguían sobreponerse sufrían nuevos episodios durante toda la vida. La más letal, en cambio, era la causada por el protozoo Plasmodium falciparum, endémica del África tropical, presente en selva, sabana y pantanos.
Los médicos europeos de la época atribuyeron el origen a los hedores y el aire húmedo de los pantanos, lo que dio nombre a la enfermedad (del francés palludisme= del latín: pantano; y del italiano mal’aria = mal aire).
Pero años antes de que se descubriera qué era lo que se propagaba por la sangre y por qué, ya se buscaba un remedio —que se utilizaba desde el siglo XVII—: la quinina.
Los jesuitas emigrados a las misiones en América Latina utilizaban la corteza del quino de Los Andes como una cura para ciertas enfermedades. El remedio se prescribió en Europa hasta que —por su elevado precio y que en muchas ocasiones llegaba muy adulterado— a principios del siglo XIX se sustituyó por la administración de mercurio como purgante, sangrías y ventosas que se llevaban por delante la vida de más de enfermos de los que sanaban.
En 1820, los químicos franceses Pierre Joseph Pelletier y Joseph Bienaimé Caventou extrajeron el alcaloide [sustancias presentes en los vegetales; lo son la cafeína, la teína o la nicotina] presente en la corteza de quino: la quinina.
Los primeros experimentos importantes los realizaron en Argelia, tras la invasión francesa en 1830. Desde esta fecha, la droga empezó a manufacturarse para su uso, pero su administración a los enfermos de fiebres se realizaba muy tarde por su elevado precio y siempre después de haber recurrido a las sangrías, las sanguijuelas y al estricto ayuno.
La aplicación de la quinina permitió comprobar cómo las fiebres intermitentes asociadas a la malaria remitían, diferenciando así ésta de las fiebres del tifus. En 1834 ya se administraba inmediatamente la dosis de quinina y se alimentaba convenientemente a los enfermos. En poco tiempo, se pasó de ver morir a uno de cada siete afectados, a tan solo uno de cada veinte.
El responsable de esta mejor asistencia fue el médico François Clement Maillot a quien en 1881 se le daba en Francia este agradecimiento:
«Gracias a Maillot, Argelia llegó a ser tierra francesa: fue él quien cerró y selló para siempre esta tumba de cristianos». (Headrick, 1989, p.64).
La cura de las enfermedades no se buscaba porque murieran millones de personas; se buscaba porque los blancos morían en tierras de bárbaros. La enfermedad no se combatía por causas humanitarias, sino por ser un obstáculo para la codicia occidental.
Sea como fuere, en 1839 todo europeo en suelo africano debía tomar regularmente quinina como tratamiento preventivo. Pocos años después, la tripulación al completo de un barco, el Pleaid, regresó con vida de una expedición al contar con un médico a bordo que supervisaba estrictamente las tomas.

Aunque el continente africano siguió siendo hostil a los europeos, la mejora de las condiciones fue drástica y repercutió en los numerosos éxitos de los exploradores. El propio David Livingstone, quien desconfiaba de la efectividad de la quinina, creó su propio apaño conocido como «la píldora de Livingstone», que consistía en la cocción de quinina, calomel, ruibarbo y resina de julepe, y que tomaba todos los días.
¿De dónde procedía tanta quinina?
Hasta 1850 el quino crecía salvaje en zonas de Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia. Pero a partir de entonces —y como se ha visto— la demanda se disparó. Los horticultores de la isla de Java pidieron al gobierno de las Indias Orientales holandesas la importación de brotes para poder cultivarlo. Aceptando sus peticiones, un funcionario del gobierno británico en la India y un jardinero de los Reales Jardines Botánicos británicos emprendieron en secreto un viaje para recoger las semillas de quino, o Cinchona Calisaya. Otros dos hombres fueron enviados a Ecuador persiguiendo otra variedad: Cinchona Succirubra.
En las colinas del Nilgiri, cerca de la región de Madrás, se estableció la primera plantación de quino en la India, y comenzaron las experimentaciones. De entre los jardines botánicos creados en Bengala, Ceylán, Madrás y Java, fue este último el que consiguió alumbrar una variedad híbrida, Cinchona Calisaya Ledgeriana, en 1874, llegando a cuadruplicar el contenido de quinina que poseía la variedad peruana y que le valió el control de casi la totalidad de este mercado a principios del siglo XX.
La industria del quino en Los Andes desapareció sepultada por el Kina Bureau of Amsterdam que monopolizaría el comercio de esta droga hasta la invención de medicamentos sintéticos contra la malaria y la invasión japonesa de Indonesia.
Entre tanto, en 1880 Alphonse Laveran descubría el Plasmodium que contaminaba la sangre, y unos pocos años después, en 1897, Ronald Ross, Giovanni Batista Grassi y Amico Bignami identificaban la causa de la malaria con el mosquito Anopheles.
La colonización de África se completaba rápidamente en estos días con los barcos de vapor que navegaban el Níger, los rifles de fuego rápido y el Canal de Suez.
La cultura en el imperialismo.
El imperialismo también tuvo una importante vertiente cultural basada en la occidentalización de las minorías. Se estableció la idea de una «nueva élite» formada por aquellos que habían aceptado estos modelos culturales: gobiernos e individuos para los que el progreso significaba acomodarse a la nueva ideología que las misiones les traían. Los sistemas de culto nativos también sufrieron cambios pero solo se asimilaron aquellos aspectos extranjeros que podían integrarse bien en las creencias tradicionales.
A finales de 1880 ya era habitual que algunos jóvenes de las colonias se educasen en Europa, como fue el caso de Gandhi, quien se convirtió en abogado en Reino Unido y fue un ejemplo de fusión ideológica de Oriente y Occidente.
Como siempre que dos culturas se encuentran, también las colonias influyeron a los colonos con su exotismo. Este fue el único aspecto que se tomó de unas poblaciones a las que se consideraba inferiores y de las que solo interesaba lo bien que podían aprovecharse para formar ejércitos coloniales.
Las comunicaciones hacían que las relaciones entre un mundo y otro se intensificaran y especialmente los escritores se convirtieron en agentes mediadores gracias a obras como las de Rudyard Kipling («El libro de la selva»), Joseph Conrad («El corazón de las tinieblas») o Sax Rohmer y su «Fu Manchú».
El exotismo se hizo poco a poco parte de la vida de los occidentales mediante espectáculos del salvaje Oeste (sobre Búfalo Bill) aunque siempre desde la prepotencia que les había otorgado la conquista. Pero aunque la intención no fuese muy amable, el efecto que se consiguió con tantos shows y literatura fue el creciente interés de los occidentales por otros mundos remotos, por la espiritualidad que plagaría el nuevo arte de la época, inspirado en lo primitivo de las máscaras africanas o en las tradiciones de Oceanía.
La propaganda imperialista: las misiones y las Exposiciones Universales.
Cabe pensar que, dado el momento de auge imperialista, las organizaciones religiosas habrían sabido sacar buena tajada de la fiebre de la colonización y que habrían participado considerablemente en las Exposiciones Universales que exhibían tanto poderío occidental. Pese a ello, no debemos olvidar que estos últimos años del siglo XIX fueron inciertos para la Iglesia, que veía cómo el cada vez más dominante laicismo —animado por los avances de la ciencia y la tecnología— amenazaba su autoridad.
La Iglesia quiso participar del momento colonial colaborando en las Exposiciones Universales para contrarrestar esta situación, pero existieron diferentes posturas:
- La de la Iglesia católica, a la que no le entusiasmaba en absoluto que se presentasen aquellos paraísos terrenales que podían desviar del buen camino a sus fieles.
- La de la Iglesia protestante, que asumió desde muy temprano que mostrar sus proyectos y resultados en las Exposiciones podía ser una perfecta propaganda, y siempre estuvo dispuesta a participar. A partir de 1890 elaborarán sus propios proyectos de forma autónoma.
¿Quién organizaba las Exposiciones Universales?
Estos certámenes eran de propaganda económica y tecnológica de los países imperialistas y tenían también un importante contenido etnológico.
Sin embargo, la colaboración de las Iglesias en la organización de las Exposiciones parece que no fue constante y solo empezó a reconocerse en 1890.

Pero, ¿por qué no se reconocía su colaboración?
Para empezar, los organizadores (los Estados) querían mostrar con estos certámenes su poderío económico y comercial, y la intervención eclesiástica solo era bienvenida en calidad de instrumento del colonialismo: las misiones.
Por otra parte, el momento ideológico es más laico que religioso. La exposición de 1889 de París, además de celebrarse en época de la III República, conmemoraba el centenario de la Revolución Francesa en la que la Iglesia no había salido precisamente bien parada, así que la presencia eclesiástica habría sido bastante violenta.
A partir de ese momento se va a reconocer su participación pero siempre desde un punto de vista instrumental y secundario, y en un contexto únicamente colonial (no en los países organizadores). La razón fue un pacto tácito entre unos y otros: los Estados sabían que publicitando las misiones se podían impulsar nuevos proyectos coloniales, y la Iglesia católica —la protestante ya organizaba sus exposiciones por libre—sabía que apoyándose en la expansión colonial podía aumentar su poder evangelizador.
¿Qué exponían esos pabellones?
Aunque la labor colonial comprendía muchos territorios, las labores de evangelización se centraban en África. Asía no les parecía tan salvaje y no consideraban que fuese tan necesario civilizarla.

Los pabellones incluían gran variedad de piezas etnográficas, fotografías, planos, productos agrícolas, minerales, plantas, animales disecados, objetos cotidianos… Pero los enseres de los nativos estaban ahí para llamar la atención sobre algo más: el estado primitivo en el que las misiones habían encontrado a aquella gente, los sacrificios humanos y animales que realizaban y que pervertían su espíritu, y sobre su pobreza material. Así hacían ver a todos cómo su situación bien valía altas dosis de evangelización y civilización. El mensaje estaba claro: las misiones aportaban prosperidad moral y material, y favorecían a la Iglesia y a los imperios.
Como recurso estrella estaba la presentación de nativos evangelizados como testimonio vivo de la misión. No hay que confundir esto con otro tipo de muestras privadas pseudocientíficas —organizadas al margen de las Exposiciones oficiales— en las que se exhibieron seres humanos «salvajes» (luego llamadas zoológicos humanos) y que constituían una versión extraoficial y completamente trasroscada de las anteriores. Simple espectáculo fueron también algunas de las Exposiciones Universales Italianas en las que se exhibieron adultos y niños y que cosecharon numerosas críticas.
Aun toleradas por un ambiente político laico —porque el ritmo del imperialismo así lo quería y era rentable— y logrando sus propios espacios dentro de los certámenes, las misiones solían exponerse de forma autónoma, separadas de los demás pabellones, siempre como colaboradoras de una empresa mayor.
Y después de todo, ¿estaba el imperialismo llamado a perdurar?
Lo cierto era que una minoría blanca dominando a una aplastante mayoría negra, física e ideológicamente sometida en los albores de las políticas electorales, no era un hecho que pudiese dilatarse mucho en el tiempo, que los imperios irían perdiendo fuerza y los territorios colonizados, armados con la nueva tecnología aprendida, optarían pronto por independizarse económicamente de sus metrópolis. Ante este panorama, la sociedad de la belle époque temía que su mundo de fantasía y prosperidad fuese a derrumbarse pronto.
Bibliografía:
HEADRICK, Daniel R., Los instrumentos del Imperio. Tecnología e imperialismo en el siglo XIX, Madrid, Alianza Editorial, 1989.
HOBSBAWM, Eric, La era del Imperio. 1875-1914, 6ª edición, Buenos Aires, Ed.Crítica, 2009.
REDON, Odilon, A sí mismo. Diario 1867-1915, Barcelona, Ed. Elba, 2013.
SÁNCHEZ GÓMEZ, Luís Ángel, «Imperialismo, fe y espectáculo: la participación de las iglesias cristianas en las exposiciones coloniales y universales del siglo XIX», Hispania, Revista Española de Historia, vol. LXXI (2011): 153-180.
Imágenes:
1842. El barco de vapor Némesis destruyendo la flota china en el río Cantón (grabado). 2 Julio 2016 de: http://www.victorianweb.org.
Hulton Archive/Fotógrafo desconocido (créditos). ca. 1873. Henry Morton Stanley y su muchacho Kalulu (fotografía). 2 Julio 2016 de: http://www.newstatesman.com.
Popper, Paul (créditos). 1915. Cargando plátanos en el Northern Railway, en Costa Rica, hacia 1915. Ferrocarril propiedad de la United Fruit Company (fotografía). 2 Julio 2016 de: http://www.ozy.com.
Seftel, Toby/Corbis Historical (créditos). 1889. Póster Exposición Universal de París, 1889 (Cromolitografía). 4 Julio 2016 de: http://www.gettyimages.es
Universal History Archive (créditos). 1889. Fotografía coloreada del interior de la Galería de Máquinas. Exposición Universal de París 1889 (fotografía). 4 Julio 2016 de: http://www.gettyimages.es.